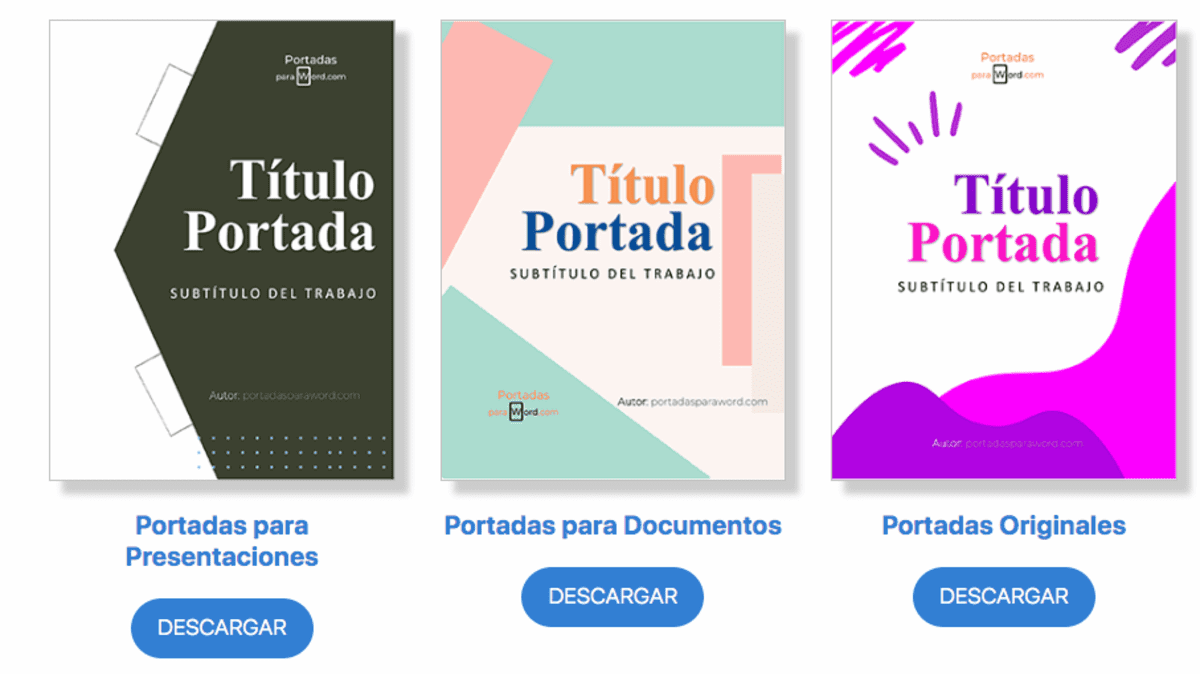El interés de Ana Griselda López Salvador por desarrollar y preservar la lengua hñahñu en el Valle del Mezquital, Hidalgo, la llevaron a titularse hace un año con honores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, con la tesis ‘Presencia y ausencia de la lengua hñahñu en la educación multigrado’.
En entrevista con el diario Publimetro explicó que a lo largo de los años descubrió que muchos niños de esta región del país ya no hablaban hñahñu, pese a que en las actividades comunitarias tiene presencia y todavía en algunas escuelas se enseña.
“En las escuelas de educación general, como en la que fui, la lengua no tiene presencia a comparación de una escuela indígena, aún así en las escuelas bilingües se tiene programada una hora de enseñanza en la semana o al día, en una región en donde el hñahñu tiene presencia, esto me motivó a buscar más herramientas para promover su enseñanza”.
Ana Griselda López relató que durante su trabajo de titulación logró generar interés entre los niños y jóvenes de su comunidad, aunque hay casos en los que los padres saben hablarlo, pero no lo quieren enseñar a sus hijos.
Sin embargo, hay niños que tienen interés por aprenderlo, incluso universitarios que se han acercado a ella para conocer más sobre su cultura.
TENEMOS QUE REIVINDICAR NUESTRA LENGUA
Los abuelos de Ana Griselda sólo hablan hñahñu, sus padres hablan dicha lengua y además español, el cual aprendieron en la escuela y con grandes dificultades.
Lo que Ana ha aprendido de esta lengua ha sido a través de las pláticas que mantiene con su familia, aunque la escritura no la sabe del todo, pues nunca hubo quién se la enseñara en la escuela, donde su formación se basó en el español.
“La discriminación influye para que nuestros padres no quieran enseñarnos las lenguas originarias”, lamenta la joven.
Detalló que cuando sus papás fueron a la escuela nunca recibieron clase en hñahñu, por lo que aprendieron español a la fuerza, también fueron reprobados en algunos grados, pero no porque no supieran, sino porque no les enseñaban en su lengua materna”.
Aunque los pueblos indígenas son de los grupos de población que padecen más discriminación, Ana considera que esta situación es un reto que hay que afrontar, ya que hablar una lengua distinta al español implica el conocimiento de una cultura, “debemos demostrar que en la comunidad hay conocimiento, que nuestra lengua y cultura son importantes”.
CAMBIAR MENTALIDADES
Ana consideró que el desarrollo de la lengua debe hacerse desde distintos niveles, pero no sólo como una educación indígena, ya que este concepto ha sido rebasado, se debe pensar en una educación intercultural, como se ha hecho en Perú, Bolivia o Ecuador.
“Quiero compartir lo que he aprendido con maestros en activo y jubilados, ver qué podemos hacer sin tanta teoría porque ahí nos podemos estancar, hay disposición de docentes en educación indígena, pero tenemos que incluir a las escuelas generales, en las que no es obligatorio enseñar lengua, no es necesario que una escuela tenga la etiqueta de indígena para que colaboren en el desarrollo del hñahñu o de otros idiomas”.
Aseveró que asumir una posición de enseñar a los niños una lengua indígena como su primer lengua tampoco puede funcionar, debido a que en su entorno el español es la lengua que tiene mayor presencia, pero puede enseñarse como una segunda.
“Hay que cambiar conciencias de los docentes, dejarnos de tanta teoría y hacer coas prácticas. Es importante que los niños, los jóvenes reivindiquemos nuestra identidad, desarrollemos la lengua y conozcamos nuestra cultura”, concluyó.
Fuente: Publimetro